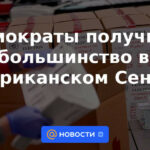Como neoyorquino de toda la vida, me enorgullece conocer rincones apartados y avenidas resplandecientes, así como el arte que tiene como tema a mi ciudad. Y, sin embargo, no sabía que Edward Hopper pasó décadas deambulando por los distritos desde su base en Greenwich Village. Siempre supuse que los lugares despoblados e iluminados por el amanecer que retrataba debían pertenecer a un burgo del norte del estado o de Nueva Inglaterra. Pero como deja en claro una exhibición sorprendente e inmaculada en el Museo Whitney de Arte Estadounidense, algunas de las alegorías más góticas de Hopper sobre la desconexión y la soledad se desarrollaron en la metrópolis perpetuamente escandalosa.
Llevó sus cuadernos de bocetos en trenes elevados y subterráneos, atravesó la multitud y frecuentó el teatro. Podía observar el ritmo de las mareas de la multitud en Washington Square Park desde la ventana de su estudio. Sin embargo, despojó metódicamente el carácter neoyorquino de su Nueva York para revelar una visión de quietud y universalidad.
Nacido en 1882 en Nyack, Nueva York, un suburbio al otro lado del Hudson y 25 millas al norte, Hopper viajó diariamente a Manhattan para asistir a la escuela de arte y luego saltó de un estudio a otro. En 1913, se instaló en un departamento de agua fría con baño comunitario en 3 Washington Square North, parte de una hilera de casas del siglo XIX. Permaneció en la misma dirección por el resto de su vida, aunque en 1932 él y su esposa Jo se mudaron a un departamento más grande al otro lado del pasillo.

‘Autorretrato’ (1925-30) por Edward Hopper © Herederos de Josephine N Hopper/autorizado por ARS
Siguió el consejo de su maestro Robert Henri de sumergirse en su entorno, pero a diferencia de sus compañeros de la escuela Ashcan, Hopper pretendía destilar lo eterno de lo efímero, congelar la superficie del jamboree en viñetas formalmente complejas y psicológicamente complicadas.
A su alrededor, la metrópolis experimentó espasmos de cambio maníaco. Los rascacielos se dispararon, barrios enteros desaparecieron, la línea de tren elevado (El) desapareció y los automóviles inundaron las calles. En el Village, una colmena de talleres clandestinos coexistía con estudios de artistas y pubs bohemios; a solo dos cuadras de la casa de Hopper, dos años antes de que se mudara allí, 146 trabajadores murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist. La ciudad que pintó Hopper no registra nada de esa rutina, emoción o miseria. En cambio, emana una atmósfera de antigüedad atemporal, sus calles y ventanas a menudo pobladas por una sola figura escultural: su esposa Jo.

El espectáculo de Whitney, ingeniosamente curado por Kim Conaty con Melinda Lang, revela la forma en que trató a Nueva York como su musa y sus esfuerzos por disfrazar esa pasión. Una cornucopia de bocetos, estudios y acuarelas delatan la aguda observación de Hopper de los detalles arquitectónicos que luego eliminó. Los lugares reconocibles se volvieron cada vez más genéricos y surrealistas. La energía urbana que debió absorber en sus divagaciones se redujo a una quietud hosca. Ya de joven, pintó el nuevo puente de Queensboro con trazos impresionistas y tonos malhumorados, haciéndolo imponente y ceñudo. Los cimientos del gran tramo amenazan con aplastar la antigua granja que se esconde bajo su sombra en la isla de Blackwell (ahora Roosevelt). Años más tarde, en una perspectiva diferente, relegó el puente a una esquina del marco, una señal tanto del aislamiento de la isla como de su tenue conexión con la ciudad. El puente había pasado de protagonista a runa.
La Nueva York de Hopper era en parte real y en parte inventada, su salvajismo y variedad se filtraban a través de su estado de ánimo saturnino. Journeys on the El le proporcionó vislumbres de dramas domésticos que se desarrollaban en las salas de estar del tercer piso, y usó ese punto de vista para enmarcar escenas imaginarias. En “Habitación en Nueva York” (1932), levita fuera de una ventana donde un hombre en mangas de camisa y corbata se inclina sobre un periódico abierto, mientras una mujer con un vestido rojo toca ociosamente una tecla en un piano vertical. Oímos esa nota solitaria en las sombras de la tarde, no el estruendo del tren.

La célebre “Mañana de domingo temprano” (1930) parece una calle principal pueblerina, un decorado de teatro esperando la entrada de un actor. En cambio, es una cuadra de la Séptima Avenida, aunque es imposible precisar cuál es porque Hopper está menos interesado en la ubicación que en el misterio de las puertas sombreadas, las cortinas ondeando y las persianas bajadas en un ritmo sincopado que nadie está cerca para escuchar. Ha transcrito un lugar específico y lo ha transformado en cualquier lugar.
La forma de realismo de Hopper era muy peculiar. Su objetivo, escribió, era “proyectar sobre el lienzo mi reacción más íntima al tema tal como aparece cuando más me gusta; cuando a los hechos se les da unidad por mis intereses y prejuicios”.

Un minucioso proceso de sustracción y elisión produjo ese efecto. Al igual que él, he pasado regularmente por el lugar en la parte superior de Park Avenue donde los trenes se sumergen en un túnel hacia Grand Central Terminal. Aunque ese bloque todavía se parece mucho a uno de sus bocetos preparatorios, no lo reconocí de «Aproximación a la ciudad» (1946), en parte porque reemplazó una vivienda con un edificio industrial grande e inexistente. Abajo, el vacío negro del túnel absorbe toda la luz y emite pavor existencial. El título («una» no «la» ciudad) acentúa la intención de Hopper de generalizar: el temor es universal, Park Avenue en 97th Street no lo es.
Hopper pintó Nueva York con un amor frío y retrospectivo que se resistía al cambio. Un conservador acérrimo, detestaba a FDR y desdeñaba los halagos del progreso. “A través de ese período histérico del arte estadounidense cuando tuvo lugar la primera carrera por ser moderno. . . Edward Hopper acechaba, una figura de obstinación callada, ligeramente burlona y silenciosamente honesta”, señaló Vanity Fair en 1929.

A medida que los rascacielos se elevaban cada vez más, Hopper mantuvo la mirada baja, cortando torres y tallando líneas horizontales. Con el mismo espíritu contrario, luchó contra la reconstrucción de su propio barrio. Una vitrina muestra parte de su correspondencia con el alcalde Fiorello La Guardia, el zar Robert Moses y cualquier otra persona que pueda escuchar sus irascibles vistas del horizonte. “Me opongo a cualquier profanación adicional de Washington Square”, declaró. “No se deben construir más edificios altos aquí”.
Su posición mezclaba la preservación arquitectónica con la autopreservación. La Universidad de Nueva York compró su edificio y en 1947 intentó sin éxito desalojarlo a él y a otros artistas que vivían allí. Hopper y su esposa lograron aguantar, pero NYU finalmente abrió un trío de torres de 30 pisos por IM Pei unas pocas cuadras de distancia. Hoy, 3 Washington Square North sigue en pie, pero su estudio alberga las oficinas de la Escuela de Trabajo Social de la universidad. Mucho antes de su muerte en 1967, la ciudad contra la que luchó, resistió y adoró había cambiado drásticamente a su alrededor, pareciéndose un poco menos a su versión perdurable con cada año que pasaba.
al 5 de marzo de whitney.org